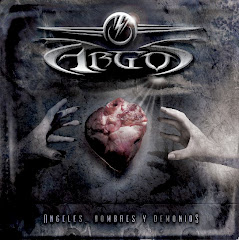Como se verá en adelante, decir algo objetivo sobre Bajo la lluvia Dios no existe me resulta ciertamente complicado y no tanto porque Warren sea un compa ya de años ni porque su novela sea la primera (y única) que he leído inédita, sino porque el impacto que causó en mí su lectura no fue para menos.
El hecho es el siguiente: en mis años de colegial, la literatura no era precisamente una de mis aficiones. Podría decirse que los únicos libros que disfruté (creo que también los únicos que terminé) fueron Crónica de una muerte anunciada y El viejo y el mar. Nótese la ausencia de literatura costarricense en la dupla. ¿La razón? La literatura costarricense se me hacía terriblemente aburrida y plana, por no decir que gravemente ajena. Lo que yo podía percibir a mi alrededor como realidad nacional no se parecía en nada a lo que los textos de Magón, Gagini, García Monge, Lyra y Calufa pintaban como tal y, aunque con los años de estudio he reconocido el valor y la trascendencia de estos autores, no se le podía pedir tanto a un adolescente que en lo último que quería invertir tiempo era en la lectura.
Cuando las cosas cambiaron y empecé a leer, mi relación con la literatura costarricense siguió siendo distante, asumo que por ese desfase cultural que había experimentado con mis lecturas de juventud. Fue cuando conocí a Yolanda Oreamuno que el horizonte se expandió y caí en la cuenta de los diversos caminos que, a partir de ella y de escritores posteriores como Alfonso Chase y Carmen Naranjo, era posible seguir en la narrativa nacional. Sin embargo, algo seguía faltando; aún no había sentido que aquel mundo narrado fuera el mío, éste desde donde leo y vivo el día a día.
Bajo la lluvia Dios no existe es la primera obra literaria en que la sensación de pertenencia e identificación ha sido, para mí, absoluta. Principalmente, el logro es a nivel lingüístico. El habla coloquial costarricense de las más recientes generaciones no había sido retratado con tanta fidelidad, con todos sus giros, anglicismos, obscenidades, mezclas de formas de tratamiento y hasta imperfecciones sintácticas, antes de esta novela. Es tal el desenfado del lenguaje que es imposible no soltar la risa ante expresiones como “estoy sacando clavos con el culo” o “comé mucha mierda”, utilizadas en momentos tan precisos que la gracia no proviene de la presencia misma de la frase, sino del hecho de que es justo lo que uno hubiera dicho en un contexto como el planteado. Si bien hay quien pudiera decir que un habla tan autóctona dificultaría la lectura fuera de las fronteras nacionales, hay que tomar en cuenta que son muchos los años que tenemos leyendo a españoles, gringos y argentinos que no escatiman al recurrir a sus gilipollas, fucks y ches, sin que nadie les pida cuentas ni glosarios al respecto. Evidentemente hablamos de centros culturales canonizados desde siempre, pero esa no es razón para que costarrica no busque el reconocimiento de sus variantes lingüísticas.
El logro de la novela, más que transgredir la doble moral que caracteriza a la sociedad costarricense desde siempre (el cual es, de hecho, un gran logro), es obligar a quien lee a reconocer que ese es su mundo, sin eufemismos ni disimulos. Transgredir por el sólo hecho de hacerlo es simple, en realidad, pero la novela de Ulloa saca roncha por la sinceridad con que se desarrolla, por el innegable empuje humano que se percibe detrás de cada página, lo cual nos confirma que hay mucho más en nosotros mismos que aquello que estamos dispuestos a reconocer frente a los demás y frente a nosotros mismos. La libertad con que el sexo es abordado, llamando picha a la picha, panocha a la panocha y leche a la leche, como tanto se oye y se dice a diario, es un buen ejemplo de esa transparencia que, a pesar de su honestidad, no conviene a la mayoría puesto que vivimos bajo el axioma “hay un lugar y momento para todo”, como si por cambiar de situación cada quien dejara de ser quien es y la “adecuación” de conducta no fuera simplemente otra forma de la hipocresía, tan necesaria en una sociedad confesional, mojigata e intolerante como la costarricense.
Y hablando de costarrica, el retrato de la juventud de clase media-alta josefina es ciertamente fidedigno a la situación contemporánea. Tanto las costumbres (borracheras, mejengas, fiestas, masturbación, chat, drogas, sexo) que los jóvenes de hoy suelen practicar, como las subculturas (metaleros, hipsters, electrónicos, emos) con las que se identifican están presentes en el relato, con todas las particularidades que las diferencian y el hecho que las une a todas como expresión de una misma circunstancia: la búsqueda desesperada de los jóvenes por una identidad, a través de un medio que brinda muchas opciones que terminan siendo poco más que una forma de vestir y un género musical que oír.
Bernal y Mabe, dos jóvenes provenientes de familias disfuncionales que a punta de plata pretenden encausar la existencia de sus hijos, se abren paso a través de un mundo que les pone al alcance de la mano todo tipo de sedantes, desde drogas hasta ipods, pasando por la poesía y la comida chatarra, con los cuales aislarse del mundo y vivir la ilusión de la existencia hedonista y autosuficiente de la sociedad de consumo. Ellos viven el día a día, “la vida loca”, sentencia Mabe citando a Ricky Martin, como si no hubiera mañana porque, precisamente, ¿qué importa el mañana? ¿Para qué ocuparse de futuros cuando el único presente está, por un lado, solucionado con los recursos económicos inagotables que proveen mami o papi y, por otro, convulsionado por el vacío existencial generado en la misma familia? Porque los mayores no escapan a la evasión sistemática y crónica: don Lorenzo, padre de Bernal, sueña con ser parte de la Federación de Fútbol para viajar por el mundo y ojalá ocupar un puesto en la mismísima FIFA; doña Ofelia, madre de Mabe, se fue de cabeza en la religiosidad alternativa del new age; y para terminar de hacerla, Fabiola, madre de Bernal, y Agustín, padre de Mabe, se casan en un intento por rehacer sus vidas, aunque la de Agustín está ya tan envuelta en líos legales y crímenes que es difícilmente rescatable.
En medio de este caos identitario, donde la moral se diluye en un vórtice de motivaciones y circunstancias, aún es inevitable encariñarse con los personajes, quienes recorren un “paseo hacia el abismo”, como lo cataloga el propio Bernal, del cual quisiera uno olvidarse para añorar un final feliz, un desenlace que pusiera las cosas en su sitio y castigara a los malos y premiara a los buenos. Pero es que la realidad que la novela pone en evidencia no deja claro cuál es ese sitio donde deberían estar las cosas, mucho menos quiénes son los malos a castigar y los buenos a premiar. El descarnado contrasentido de la sociedad actual se manifiesta con toda su destructividad en el final del texto, un final horrendo, indeseable, inesperado incluso, un final ante el que uno se siente impotente, privado de toda posibilidad de encontrar justicia o siquiera piedad, y, para colmo, con la clara sensación de que en realidad no había mucho más que esperar desde un principio, cuando se anunció que las cosas no iban para otro lugar que el “abismo”. El lector, no por inconformidad estética, sino ética, no querrá que sea cierto. Pero lo será, porque costarrica vive bajo la lluvia y bajo la lluvia Dios (con mayúscula) no existe.
En un aspecto formal, la novela no es perfecta, ni mucho menos. Hay ciertos errores en la trama (como aquel famoso del Quijote en que a Sancho le roban el asno y un par de capítulos después aparece bien montado en él), problemas de redacción e inconsistencias sintácticas (de las que a veces es difícil saber hasta qué punto son errores o recursos), a lo cual no contribuye una edición francamente descuidada, en la que es normal encontrar palabras que se repiten (incluso hay una línea por ahí que se repite completa) y uno que otro dedazo; este problema en la edición no es exclusivo de Uruk, sino que hasta en una editorial estatal como es la EUNED los errores están a la orden del día. Definitivamente las editoriales tienen que poner más atención a estos detalles, que deberían ser fundamentales a la hora de publicar textos escritos.
Más allá de imperfecciones y posibles correcciones, Bajo la lluvia Dios no existe es una novela como la literatura costarricense la estaba pidiendo a gritos y no sólo por su construcción lingüística. Es una novela sincera, directa, sin miedo pero aterradora, que hurga en lo profundo de una conciencia nacional basada en la negación y el disimulo demostrando que, como dijo Milan Kundera, es mucha la mierda que circula bajo las calles, mientras arriba todo el mundo trata de olvidarse de que existe. Es una novela que jamás se contará entre las lecturas obligatorias del M.E.P. (Mantenimiento de Estupidez Popular), pero que bien serviría para que los jóvenes de un país como este, en el que el asesinato de una directora a manos de un estudiante ya no es un hecho inédito, reconocieran ese medio hostil que los espera en la calle, si no es que lo están viviendo ya en la (in)comodidad de sus hogares.