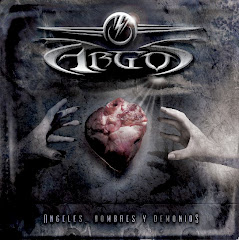Con el permiso de César Vallejo, ¡ejem!, uso su verso para titular esta (espero) corta reflexión. Cito a Carlos Morales (ver cita completa aquí):
"Bueno, ya yo voy como por las relecturas, ¿verdad? Los nuevos –como decía Sábato– espero a que sean clásicos para leerlos..."
Es el principio de la respuesta que da el escritor a la pregunta de Clubdelibros de cuál fue su libro favorito del año. No sé en qué obra de Sábato aparece expresada esa idea pero, sin importar quién la haya dicho, realmente me parece una pura y cruda estupidez. ¿Esperar a que un libro o autor sea un clásico para leerlo? Mmm, esa actitud solo me parecería razonable bajo tres circunstancias complementarias: 1. que todo libro que a la larga se convirtiera en clásico fuera de seguro una gran obra, 2. que toda gran obra lograra converstirse en clásico y 3. que tuviéramos vida suficiente como para esperar a que los nuevos libros se conviertan en clásicos.
No hay que perder de vista que el canon literario universal (y el local) no es más que una imposición de las instituciones culturales, las editoriales y las academias. Se dice que también influyen las preferencias de los lectores, pero es un hecho que uno no puede leer sino lo que se publica. Quién sabe cuántos grandes escritores han quedado en el anonimato porque una editorial no los quiso publicar. Un caso importante que se me viene a la cabeza es el de Cien años de soledad, que fue rechazado por Seix Barral. Así le ha de haber pasado a muchos que tuvieron que guardar su obra porque no tuvieron la suerte de García Márquez de encontrar otra editorial que les diera bola. Y ese representa solo el primer obstáculo. Para lograr su inclusión en el salón de la fama de los clásicos, un libro debe ser alabado por la crítica, vendido en grandes cantidades y reeditado muchas veces para permanecer en la memoria colectiva del público lector. Claro que grandes obras de la literatura universal, Madame Bovary, por ejemplo, fueron despreciadas en el momento de su aparición y fue con los años que les vino el reconocimiento que merecían, pero por otro lado muchos libros son llamados clásicos (a veces hasta clásicos inmediatos, sea lo que sea eso) por solo el hecho de llevar la marca registrada de x autor.
Si hay algo en que creo (y perdón por el matiz religioso de esta afirmación) es en el libre albedrío de cada individuo. Esperar a que un libro sea llamado clásico para leerlo es ceder la capacidad propia de criterio, basarse en juicios ajenos que decidieron la salvación o la condena de un texto. Conozco muchas grandes obras literarias que están en el olvido y que han pasado frente a mis ojos gracias a afortunadísimas casualidades y no a que se consideren clásicos.
El señor Morales escribió La revelión de las avispas, texto que obtuvo el premio nacional de novela en 2008. Muchísima gente ha criticado con dureza esta novela. Cada día escucho más juicios negativos sobre ella, lo cual no me impidió comprarla y tenerla entre mis lecturas pendientes, puesto que no voy a tragarme el juicio ajeno sin más. Voy a leer la novela y a juzgarla por mi cuenta, no a esperar que otros lo hagan por mí o dignarme a consumirla hasta que haya recibido el (por demás hipotético) epíteto de "clásico".
Francamente me daría miedo llegar a viejo y saber que no leí un montón de cosas porque todavía no eran clásicos. Quién sabe cómo hace don Carlos. Habrá que preguntarle. Aunque pensándolo bien... naaaaah, no le preguntemos.