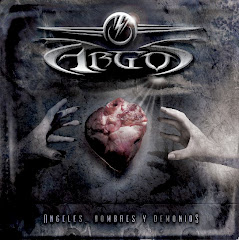Muchas circunstancias pueden acercarlo a uno a un libro. No son pocas las ocaciones en que he terminado con una obra maestra entre las manos (y frente a los ojos) gracias a una oferta o liquidación de una librería. Hace unos meses pasé a Nueva Década a esculcar una caja que tenían con libros de Tusquets a mitad de precio. Me habían dicho que por ahí habían encontrado una novela de Daniel Sada que me interesa. Volví al revés la caja como cuatro veces y no di con el título esperado. Tras reputearme a mí mismo por haber pasado antes por ahí sin revisar la caja, decidí fijarme en el resto de las rebajas. Noté un libro grande y llamativo de Alfaguara: Marcelo Figueras. La batalla del calentamiento. 544 pp. Al igual que los de Tusquets, el libro costaba 5 rojos. Unos versos encabezaban el texto de la contratapa:
"En la batalla del calentamiento
había que ver la carga del jinete.
¡Jinete, a la carga! Una mano..."
había que ver la carga del jinete.
¡Jinete, a la carga! Una mano..."
Inmediatamente recordé la canción que me hicieron memorizar en el kinder (un poco distinta a la citada, eso sí) y le apunté unos puntos al autor por la escongencia del título. Leí el resto de la contratapa y me convencí. Los cinco rojos que traía dispuestos a gastar en Sada los gasté en Figueras.
La batalla del calentamiento es una novela convencional en su forma, que convina elementos de suspense, el cuento de hadas y el realismo mágico. Presenta elementos fantásticos como un lobo que habla en latín, un hombre extraordinariamente grande, una niña con poderes sobrenaturales (recuerda mucho al coronel Aureliano Buendía y a Clara del Valle, que son basicamente el mismo personaje solo que en novelas diferentes [y de distinto autor... :s]) y una mujer que aparenta creer en los duendes y las banshees, pero no asì en Dios ni en el valor de la ficción. A estos tres, cuya historia es el hilo narrativo fundamental, se suma una flota de personajes secundarios, cada uno más pintoresco que el anterior, entre los que se cuentan una señora que odia los niños, un regidor con doble personalidad, un abogado tímido y un empleado público disléxico.
La novela sigue a Teo, el gigante, y podría decirse el personaje principal, quien conoce casi accidentalmente a Pat, la de los duendes y banshees, y a su hija Miranda, la de los poderes. Una noche de sexo entre los dos primeros, quienes no pretendían otra cosa más que aprovecharse entre sí durante un rato, los une sentimentalmente, por lo que forman una familia improvisada con la pequeña Miranda. La narración desarrolla las personalidades y las historias de los tres, a la vez que ahonda en la amplia paleta de personajes secundarios y profundiza en la historia y las características de Santa Brígida, el pueblo donde transcurre la mayoría el relato. Este poblado cordillerano, supuestamente ubicado al sur de Argentina, es escenario de todo tipo de acontecimientos, desde una guerra entre los pobladores originales y los hippies inmigrantes, hasta un festival anual, el sever (revés) donde toda norma se invierte y todo el mundo tiene derecho para ser lo que no es. El espacio se convierte en un personaje más, del que se cuentan hasta los motivos de su bautizo.
La prosa de Figueras es fluida y absorbente, sin grandes proesas lingüísticas, pero por ello dotada de una adecuada transparencia. Los diálogos son coloquiales, creíbles, frescos, perfectamente imaginables en una conversación. La descripción es rica pero no agobiante, de modo que se generan físicos y ambientes que toman forma inmediantemente en la imaginación. Estructuralmente, las retrospectivas que van revelando el pasado de los personajes están bien distribuidas, lo que consigue que el misterio se devele progresivmamente y mantenga el interés vivo hasta el final. Todo esto salpicado siempre por un fino humor.
Sin duda el punto fuerte de la novela es el desarrollo de personajes, que consigue que se gesten en el lector sentimientos (a veces encontrados) hacia cada uno de ellos. Las personalidades quedan sólidamente definidas y se perciben los choques entre ellas. Pat y Teo armonizan, pero ella, aunque lo acepta en su casa, se empeña en esconderle los filamentos más finos de su pasado, con la excusa de que lo hace para proteger a Miranda de su cruel y poderoso abuelo paterno. Aunque todo parece indicar que Teo es de confianza, Pat no cede en su reserva, y al irse complicando las cosas es el mismo gigante quien tiene que averiguar sobre los orígenes de la niña. Por su lado, el abogado Dirigibus, tímido hasta el alma, quien ha pretendido durante años a la señora Pachelbel, se ve de pronto inmiscuido en un triángulo amoroso que jamás hubiera sospechado. Eso por mencionar un par de casos.
Otra cumbre del texto es la efectiva manera en que combina la temática fundamentalmente fantástica con referencias a la dictadura argentina, las cuales pasan de aparecer ocasionalmente a ser uno de los pilares de la historia, de modo que la imaginación se funde con la más cruda realidad en las dosis adecuadas. El resultado es un universo independiente (la utilización de un pueblo imaginario se revela como utilísima) salpicado aquí y allá por la veracidad de nuestro mundo (este tipo de combinación me recuerda a El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro).
El ritmo de la narración es dinámico, aunque decae un poco en los capítulos dedicados al pasado del pueblo, que no logra ser tan interesante como su presente. Uno quisiera seguir leyendo en todo momento sobre los acontecimientos actuales y resiente un poco las retrospectivas, como la dedicada a las guerras hippies.
La trama principal se ramifica en otras historias, todas interesantes, hasta desembocar a un momento de alta tensión donde se esperan muchos acontecimientos... pero el narrador de pronto zanja todo con un par de líneas donde afirma que lo que uno tanto teme que ocurra, simplemente no lo hará y cierra la novela con un suceso un tanto cursi y predecible, que tal vez hubiera funcionado si todos los cabos se hubieran atado adecuadamente. El punto flaco es, por tanto, el final.
Una excelente novela, aunque su descenlace impidió que pasara a ocupar un lugar entre mis favoritas. Figueras parece un digno (tal vez demasiado digno) heredero del realismo mágico del boom, el cual combina ágilmente con la escuela universal de los cuentos tradicionales y con los relatos testimoniales. Lectura recomendada para todo tipo de lectores.