En respuesta a la excelente iniciativa de Pulpería Lindavista, quien subió el ensayo "El ambiente tico y los mitos tropicales" de Yolanda Oreamuno, dejo aquí este de Mario Sancho, otra ácida crítica al imaginario tico. Les comento que este ensayo yo creía que lo tenía en el tomo Mario Sancho, el desencanto republicano, de Flora Ovares y Seidy Araya, publicado por la ECR, sin embargo, encontré una versión en línea mucho más extensa. Les dejo aquí el fragmento que contiene el libro y el enlace a la fuente donde pueden leerlo completo. En el libro no se incluye tampoco la "Explicación", que me parece de gran interés para quien lea. Pura vida.
Costa Rica, Suiza centroamericana
Mario Sancho Jiménez, Costa Rica
Mario Sancho Jiménez, Costa Rica
Explicación
Esta visión de conjunto del país en los últimos treinta años puede que a muchos parezca demasiado pesimística. En el fondo la creo verdadera y por eso la doy así, sin quitarle ni ponerle nada, al público. No se me oculta que la tarea de apuntar fallas y destruir conceptos convencionales no es tarea simpática en ninguna parte del mundo y menos en Costa Rica.
Tampoco me hago ilusiones del efecto que pueda lograr en la conciencia pública. Tres largos años de buen batallar contra la injusticia y la mentira me han convencido de lo difícil que es mover opinión entre nosotros. La conferencia que sigue es en gran parte como un compendio de esa campaña estéril, y así el lector no debe sorprenderse si encuentra en ella ideas ya publicadas por mí en artículos de la prensa diaria en la cual he luchado por desacreditar muchas cosas que aquí critico: el procedimiento tardo y costoso de nuestra Justicia, los impuestos que nos encarecen la vida, el cambio alto y el salario bajo. Casi siempre estuve sólo en esos empeños, aun cuando abogara por darle pan bueno y barato al pobre o protestara contra el régimen podrido de nuestras instituciones de caridad, y no me sorprenderá si ahora también me quedo solo, y si los vivos atribuyen a apasionamiento mis críticas y los tontos lo creen. En un país donde los más se mueven únicamente por el interés o la pasioncilla malsana, resulta difícil convencer a nadie de la sinceridad de uno. ¡Qué importa! A mí me basta con repetirme los versos del Petrarca:
Io parlo per ver dire,
non per odio d'altrui né per desprezzo.
M. S.
Cartago, 22 de noviembre de 1935.
Esta visión de conjunto del país en los últimos treinta años puede que a muchos parezca demasiado pesimística. En el fondo la creo verdadera y por eso la doy así, sin quitarle ni ponerle nada, al público. No se me oculta que la tarea de apuntar fallas y destruir conceptos convencionales no es tarea simpática en ninguna parte del mundo y menos en Costa Rica.
Tampoco me hago ilusiones del efecto que pueda lograr en la conciencia pública. Tres largos años de buen batallar contra la injusticia y la mentira me han convencido de lo difícil que es mover opinión entre nosotros. La conferencia que sigue es en gran parte como un compendio de esa campaña estéril, y así el lector no debe sorprenderse si encuentra en ella ideas ya publicadas por mí en artículos de la prensa diaria en la cual he luchado por desacreditar muchas cosas que aquí critico: el procedimiento tardo y costoso de nuestra Justicia, los impuestos que nos encarecen la vida, el cambio alto y el salario bajo. Casi siempre estuve sólo en esos empeños, aun cuando abogara por darle pan bueno y barato al pobre o protestara contra el régimen podrido de nuestras instituciones de caridad, y no me sorprenderá si ahora también me quedo solo, y si los vivos atribuyen a apasionamiento mis críticas y los tontos lo creen. En un país donde los más se mueven únicamente por el interés o la pasioncilla malsana, resulta difícil convencer a nadie de la sinceridad de uno. ¡Qué importa! A mí me basta con repetirme los versos del Petrarca:
Io parlo per ver dire,
non per odio d'altrui né per desprezzo.
M. S.
Cartago, 22 de noviembre de 1935.
Costa Rica, Suiza centroamericana
Desde hace algunos años anda nuestro espíritu buscándose un refugio en el pasado, en parte, --¿a qué negarlo?-por gusto del pasado mismo, pero muy principalmente por escapar a la angustia y desencanto del presente. Los tiempos que corren son en verdad aflictivos y desconsoladores. El país, hombres, instituciones, costumbres, todo anda de muy capa caída. Económicamente estamos a dos dedos de la bancarrota, endeudados hasta la coronilla, mitad por improvidencia y mitad por improbidad, con casi todas nuestras industrias arruinadas y con tan poca esperanza de salir de apuros como mucho peligro de que a la postre el acreedor extranjero, cuando vea que no podemos cumplirle la palabra, irrumpa en nuestras aduanas so pretexto de ponerlas en orden y de hacerse pagar.
Pero si el estado de las finanzas del país es malo, sus condiciones sociales y políticas son peores. Al desbarajuste económico, ha dicho hace poco don Elías Jiménez Rojas, uno de los poquísimos ciudadanos que se dan entera cuenta de estas cosas y que no se callan su opinión, corresponde una profunda crisis moral, en nuestro concepto más grave aún que aquél, porque asume proporciones más grandes y porque sus consecuencias afectan hasta la propia raíz de la vida nacional.
No quisiéramos pasar por agoreros de calamidades públicas, pero la verdad es que no podemos ver sin aprensión el porvenir. La República no nos parece segura en este desconcierto y en esta lucha de intereses egoístas exacerbados bajo el apremio de las circunstancias, y no creemos pecar de pesimistas si decimos que los ideales de nuestros mayores, de quienes heredamos patria independiente y digna, están sufriendo hoy una baja tanto o más considerable que la de los títulos de Estado o de la divisa nacional. Y aunque tampoco nos gustaría sentar plaza de moralistas de clavo pasado, vamos a agregar, sin embargo, que al decir ideales entendemos también las normas de conducta que orientaron la de los buenos costarricenses de otros tiempos. Moral y buenas costumbres van camino de ser pronto un recuerdo apenas del pasado. No hemos sabido conservar ese precioso patrimonio y la historia tendrá que acusarnos de haberlo disipado.
Verdad es que la Costa Rica de antes no nos ofrecía el espectáculo de una sociedad adelantada, ni de una vida confortable y llena de refinamientos. Cierto que nuestros abuelos vivían con poca comodidad y mucha o demasiada sencillez, pero al menos la austeridad de sus costumbres, la modestia de sus ambiciones, la varonil resignación con que afrontaban los trabajos y las molestias de una existencia bastante primitiva, eran buena escuela para la hechura del carácter, tan buena como son malas disciplinas lujos y refinamientos, que no riman con nuestros escasos recursos, para la edificación moral de las nuevas generaciones.
Ya estamos oyéndonos llamar con horaciana ironía: laudator temporis acti. No creemos, sin embargo, habernos dejado llevar por el encanto que presta a las cosas la lejanía, cuando aseguramos que la hombría de bien del costarricense chapado a la antigua no es invento de costumbristas o poetizadores del tiempo pasado, sino un hecho real y verdadero, con sus naturales excepciones, claro está. Y es lógico que así fuera. Aquella sencillez de costumbres, aquella modestia de ambiciones, aquella conformidad cristiana que informaban la conducta de la gente de antes, contribuían a hacer de la existencia, si bien dura en el sentido de la comodidad que ahora disfrutamos, algo menos complejo, menos exigente, menos difícil y menos costoso. Por un lado el individuo tenía que tolerar muchas más molestias de orden material, pero por otro, su modo de vivir no le exigía tanto desasosiego y tanto empeño en obtener el dinero con que es fuerza pagar el confort con que ahora vivimos. Había menos demandas a la vanidad, a la sensualidad, a la codicia, que son los resortes, hay que confesarlo, del progreso material, pero que también son responsables de la mayor parte de las indignidades y las transgresiones morales que ocurren con innegable frecuencia en la sociedad moderna.
En el caso de Costa Rica este fenómeno parece agravarse por circunstancias especiales que trataremos de señalar aunque sea de prisa. Todos sabemos que nuestra clase media ha sido, es y será por mucho tiempo más o menos pobre. Pues bien, la transformación de sus costumbres no ha llevado el paso con el incremento de sus medios pecuniarios. Las comodidades que ha introducido en su vida, aunque pocas, si se las compara con las que disfrutan los individuos de esa misma clase en otros países, son más y mayores de las que sus entradas pueden sufragar. Ninguna observación es tan frecuente entre nosotros como la de que estos fulanos o aquellos zutanos viven con más lujo del que debieran. Cuando la palabra lujo no se refiere a gastos verdaderamente inútiles, como los tragos tomados en el club o en la cantina (y digamos de paso que aquí sería difícil acentuar mucho la diferencia entre clubes y cantinas), o como las pretensiones elegantes de la hija casadera, si bien muy de acuerdo con sus ansias matrimoniales, resueltamente en pugna con los recursos del pobre padre de familia, significa conveniencias o comodidades que constituyen cada fin de mes un desequilibrio en el presupuesto doméstico, y son origen las más veces de trampas, enredos o de otras cosas más graves.
Esto, respecto a nuestra clase media. Vamos ahora con nuestras llamadas clases altas.
Digamos primero que en Costa Rica no ha habido realmente aristocracia, sin que neguemos por esto la existencia en lo antiguo de gentes de abolengo aristocrático. Sí que las hubo, cuya información de sangre hubiera demostrado quizá cualidades de la más rancia nobleza, pero todas vinieron de España sin gran fortuna, y ninguna logró adquirirla aquí. Esta era una oscura y pobre provincia de la Corona de Castilla, donde no había riquezas minerales ni pingües industrias con que dorar cuarteles nobiliarios. Nuestros nobles no pasaron, pues, de ser lo que llaman en la Península "hidalgos de gotera", hombres serios, sobrios, buenos cristianos que vivían holgadamente, mas sin exceder los límites de la dorada medianía. Ninguno vivió en grande, ninguno hizo jamás, como se dice, casa de dos pisos, ni comprometió la solidez de su hacienda en locuras fastuosas, convites espléndidos, exquisiteces culinarias o esplendores de guardarropía. No hubo entre los primates de la Colonia o de los primeros años de la República nadie que nos recuerde a un José de la Borda, que se gastó parte de las riquezas extraídas a los cerros auríferos de Tasco en los deliciosos jardines de Cuernavaca que habían luego de encantar al alma trágica de Maximiliano; o a un Conde de Rul, constructor magnificente de una iglesia para sus mineros de Guanajuato, que podría servir en cualquier parte del mundo de hermosísima catedral.
Las casas que habitaban nuestros próceres coloniales son bien poca cosa al lado de los palacios de México o de Lima, cuyas puertas embellecían primores de arte e ilustraban las armas de añejas estirpes. El tren y el regalo de sus vidas tampoco iban más allá de la holgura tranquila en que vive cualquier persona de posibles. De sus descendientes, lograron conservar el patrimonio los que lo administraron con prudencia y parsimonia. Quienes excedieron los términos modestos en que habían vivido sus progenitores, comiendo como gran lujo tortilla con queso, para decirlo al modo pintoresco de don Nicolás Oreamuno, se arruinaron.
Para hacer cumplida justicia a los hombres de antaño, hay que agregar que si usaban del dinero parsimoniosamente, sin incurrir en las ostentaciones un poco cursis de los adinerados de ahora, no cabe duda que eran más generosos y que tenían un sentido de cooperación social más fuerte y mejor cultivado. Para convencerse de esto no tiene uno más que preguntarse a quiénes debe el país sus principales instituciones de beneficencia: casi todas ellas son de larga data y están fundadas sobre un legado y sobre el empeño y la caridad de hombres pertenecientes a la Costa Rica antigua. Los ricos de nuestros días, sólo por excepción, legan su nombre y su dinero a una obra de bien común. Los más viven indiferentes a las necesidades ajenas, y mueren preocupados con la idea de asegurarse que sus herederos reciban el capital, libre hasta de los impuestos que la ley destina a fines caritativos. Muy rara vez tienen un movimiento generoso. En cambio, nuestros viejos casi nunca se despedían de este mundo sin dejar siquiera un manda para ayuda de los pobres o para el mayor esplendor del culto religioso que había confortado sus almas en la vida y en la muerte.
Hay otro punto que no quisiéramos pasar por alto, y que consiste en el mal uso que nuestros ricos hacen del dinero. Vamos a hablar de eso, no para descubrir ese mal uso, que tal como huelga en estas líneas destinadas a ser leídas principalmente por costarricenses, sino para confirmar la verdad de la observación de Renan , esto es, de que "el mejoramiento material de los individuos, cuando no va acompañado del grado de educación correspondiente, está lejos de favorecer su mejoramiento moral". "El pueblo", dice aquel ilustre pensador, (y aquí agreguemos nosotros que pueblo vale decir toda gente ineducada) "es mucho menos capaz que las clases elevadas o ilustradas de resistir a la seducción de los placeres fáciles que no están libres de inconvenientes más que cuando uno está blasé de ellos. Para que el bienestar no desmoralice es precioso estar habituado a él; el hombre ineducado se echa a perder pronto en el placer, lo toma groseramente en serio no se aburre de él".
Excusándonos de suscribir a las consecuencias políticas que Renan sacaba de su observación, diremos resueltamente que la nuestra nos lleva a tenerla como verídica. Ya hemos visto que la clase adinerada de Costa Rica, con raras excepciones, se caracteriza por su falta de altruismo y absoluta incapacidad para la cooperación social. Pues bien, agreguemos que tan grande como su sordidez es su frivolidad, su necia complacencia en la ostentación de dinero, su mal gusto, sus malas maneras, y sus ridículas y vanidosas satisfacciones. Después de ver a estos ricos en la intimidad, después de oírles sus chácharas plagadas de chismes y superficialidades, en que no apunta una idea generosa ni un sentimiento decente, sino por milagro, después de sufrirles su desdeñosa incomprensión de todo lo que no sea pesos y centavos, hay que convenir necesariamente con el dictamen del filósofo francés. A estos hombres les sobra todo, solo les falta aquel requisito insustituible, aquel savoir vivre, que es bien distinto de lo que aquí entienden por esto, aquello que concede simpatía a las personas, distinción a los actos, autoridad a las palabras, y buen tono a las costumbres.
Nuestros ricos son amigos de viajar. Uno pensaría que esto pudiera darles alguna amplitud mental y mejor entendimiento de las cosas del mundo. Desgraciadamente no es así. Nuestros ricos van y vienen de Estados Unidos y de Europa y siguen siendo los mismos. Están atacados de un incurable provincialismo y de una falta de visión y simpatía y de curiosidad intelectual grandes. En sus viajes no ven sino lo externo, lo obvio, lo que complace su temperamento comodón y vanidoso; lo que habla al espíritu se les pasa desapercibido.
Algunos habrá que encuentren exagerado y hasta calumnioso el retrato que hemos trazado, pero salvando a unos cuantos de nuestros magnates, con ideales de trabajo y de progreso, estamos seguros de que la experiencia y observación de casi todos nuestros lectores concurren en este punto con las nuestras.
Hemos señalado el mal y nombrado el remedio: educación. Desde luego hay que convenir en que nuestras escuelas y colegios no están enteramente exentos de culpa a este respecto. Su labor educativa no ha sido todo lo vigilante y eficaz que era de desearse para contrarrestar el mal. A veces, hasta cabe dudar de que se hayan dado siquiera cuenta de él, tal es la indiferencia con que ven esta irrupción horrible de ramplonería, vulgaridad y desmoralización apoderarse poco a poco del país.
Despierten nuestros maestros ante el peligro que nos amenaza. No esperen oír la voz de rebato para hacerse cargo valientemente de su responsabilidad; entonces, cuando suene la campana o se encienda la almenara en congojas de alarma, ya será tarde. Despierten desde ahora. Cuiden, defiendan las costumbres de los jóvenes y los gustos, hoy solicitados más que por el libro o la conversación inteligente, por la bobería cinematográfica; cultiven en ellos la conciencia de los deberes patrióticos y el sentido altruista que ennoblece al individuo y hace grandes a los pueblos. Adoctrínenlos sobre todo en el amor de nuestro pasado para que les eche raíces el espíritu en la patria honesta, trabajadora y dueña de su destino que era la Costa Rica de antaño. Diríjanlos a la conquista del campo, que así ayudarán a desarrollar nuevas fuentes de riqueza y escaparán a la humillación de vivir gravitando sobre nuestras empobrecidas ciudades. Hay que enseñarles a cultivar la tierra, nuestra tierra. Cultivarla es la mejor manera de defenderla de la asechanza extraña.
Y con las cosas del espíritu hagan los maestros y hagamos todos otro tanto: cultivemos lo propio, defendamos nuestros ideales de vida, la sencillez de nuestras viejas costumbres, en vez de dejarnos imponer usos, cursilerías casi siempre, de otras partes. No es que queramos cerrarnos a todo lo extranjero solo porque es extranjero, aunque de ello pudiéramos salir beneficiados, pero sí discernir entre lo que conviene o no, entre los sustancial y lo frívolo. Examen, sentido crítico, es la cosa que más falta nos hace. No hay más que ver por el lado que van nuestros entusiasmos, digamos por caso, en literatura. ¿En qué se cifra generalmente nuestra admiración por las letras francesas? En lo peor que esa admirable literatura tiene que ofrecernos, en aquello precisamente que decía Ernest Renan: "sa basse presse, sa petite littérature, ses mauvais petits théatres dont le sot esprit, aussi peu français que possible, est le fait d'étrangers".
Tal vez habrá quien nos moteje de pedantes. Pero el mote no nos arredra ni disuade de decir con toda la vehemencia a nuestra disposición que no hay nada en la actualidad que logre irritarnos tanto como esta necia e inconducente admiración de nuestros frívolos afrancesados por toda suerte de futilezas anglicanas, como no sea el entusiasmo que suscitan entre nosotros las platitudes y chocarronerías que los mal informados toman como producto representativo de los Estados Unidos.
Reaccionemos animosamente contra todas estas cosas. No seamos provincianos, mas tampoco hagamos más el badaud ni en el boulevard ni en Broadway. Vayamos con ojos y mente abiertos por los caminos del mundo observando y aprovechando lo bueno de todas partes para volver luego a lo nuestro fortalecidos con el ejemplo de las serias disciplinas, de los arduos esfuerzos y de los ideales que constituyen la grandeza de esas y otras naciones. Sí, volvamos siempre a lo nuestro, estudiemos con amor nuestra historia y nuestra lengua, y seamos leales a nuestra ascendencia espiritual. Las piedras itinerarias del camino que se abre ante nosotros son Costa Rica, América, España.
Pero si el estado de las finanzas del país es malo, sus condiciones sociales y políticas son peores. Al desbarajuste económico, ha dicho hace poco don Elías Jiménez Rojas, uno de los poquísimos ciudadanos que se dan entera cuenta de estas cosas y que no se callan su opinión, corresponde una profunda crisis moral, en nuestro concepto más grave aún que aquél, porque asume proporciones más grandes y porque sus consecuencias afectan hasta la propia raíz de la vida nacional.
No quisiéramos pasar por agoreros de calamidades públicas, pero la verdad es que no podemos ver sin aprensión el porvenir. La República no nos parece segura en este desconcierto y en esta lucha de intereses egoístas exacerbados bajo el apremio de las circunstancias, y no creemos pecar de pesimistas si decimos que los ideales de nuestros mayores, de quienes heredamos patria independiente y digna, están sufriendo hoy una baja tanto o más considerable que la de los títulos de Estado o de la divisa nacional. Y aunque tampoco nos gustaría sentar plaza de moralistas de clavo pasado, vamos a agregar, sin embargo, que al decir ideales entendemos también las normas de conducta que orientaron la de los buenos costarricenses de otros tiempos. Moral y buenas costumbres van camino de ser pronto un recuerdo apenas del pasado. No hemos sabido conservar ese precioso patrimonio y la historia tendrá que acusarnos de haberlo disipado.
Verdad es que la Costa Rica de antes no nos ofrecía el espectáculo de una sociedad adelantada, ni de una vida confortable y llena de refinamientos. Cierto que nuestros abuelos vivían con poca comodidad y mucha o demasiada sencillez, pero al menos la austeridad de sus costumbres, la modestia de sus ambiciones, la varonil resignación con que afrontaban los trabajos y las molestias de una existencia bastante primitiva, eran buena escuela para la hechura del carácter, tan buena como son malas disciplinas lujos y refinamientos, que no riman con nuestros escasos recursos, para la edificación moral de las nuevas generaciones.
Ya estamos oyéndonos llamar con horaciana ironía: laudator temporis acti. No creemos, sin embargo, habernos dejado llevar por el encanto que presta a las cosas la lejanía, cuando aseguramos que la hombría de bien del costarricense chapado a la antigua no es invento de costumbristas o poetizadores del tiempo pasado, sino un hecho real y verdadero, con sus naturales excepciones, claro está. Y es lógico que así fuera. Aquella sencillez de costumbres, aquella modestia de ambiciones, aquella conformidad cristiana que informaban la conducta de la gente de antes, contribuían a hacer de la existencia, si bien dura en el sentido de la comodidad que ahora disfrutamos, algo menos complejo, menos exigente, menos difícil y menos costoso. Por un lado el individuo tenía que tolerar muchas más molestias de orden material, pero por otro, su modo de vivir no le exigía tanto desasosiego y tanto empeño en obtener el dinero con que es fuerza pagar el confort con que ahora vivimos. Había menos demandas a la vanidad, a la sensualidad, a la codicia, que son los resortes, hay que confesarlo, del progreso material, pero que también son responsables de la mayor parte de las indignidades y las transgresiones morales que ocurren con innegable frecuencia en la sociedad moderna.
En el caso de Costa Rica este fenómeno parece agravarse por circunstancias especiales que trataremos de señalar aunque sea de prisa. Todos sabemos que nuestra clase media ha sido, es y será por mucho tiempo más o menos pobre. Pues bien, la transformación de sus costumbres no ha llevado el paso con el incremento de sus medios pecuniarios. Las comodidades que ha introducido en su vida, aunque pocas, si se las compara con las que disfrutan los individuos de esa misma clase en otros países, son más y mayores de las que sus entradas pueden sufragar. Ninguna observación es tan frecuente entre nosotros como la de que estos fulanos o aquellos zutanos viven con más lujo del que debieran. Cuando la palabra lujo no se refiere a gastos verdaderamente inútiles, como los tragos tomados en el club o en la cantina (y digamos de paso que aquí sería difícil acentuar mucho la diferencia entre clubes y cantinas), o como las pretensiones elegantes de la hija casadera, si bien muy de acuerdo con sus ansias matrimoniales, resueltamente en pugna con los recursos del pobre padre de familia, significa conveniencias o comodidades que constituyen cada fin de mes un desequilibrio en el presupuesto doméstico, y son origen las más veces de trampas, enredos o de otras cosas más graves.
Esto, respecto a nuestra clase media. Vamos ahora con nuestras llamadas clases altas.
Digamos primero que en Costa Rica no ha habido realmente aristocracia, sin que neguemos por esto la existencia en lo antiguo de gentes de abolengo aristocrático. Sí que las hubo, cuya información de sangre hubiera demostrado quizá cualidades de la más rancia nobleza, pero todas vinieron de España sin gran fortuna, y ninguna logró adquirirla aquí. Esta era una oscura y pobre provincia de la Corona de Castilla, donde no había riquezas minerales ni pingües industrias con que dorar cuarteles nobiliarios. Nuestros nobles no pasaron, pues, de ser lo que llaman en la Península "hidalgos de gotera", hombres serios, sobrios, buenos cristianos que vivían holgadamente, mas sin exceder los límites de la dorada medianía. Ninguno vivió en grande, ninguno hizo jamás, como se dice, casa de dos pisos, ni comprometió la solidez de su hacienda en locuras fastuosas, convites espléndidos, exquisiteces culinarias o esplendores de guardarropía. No hubo entre los primates de la Colonia o de los primeros años de la República nadie que nos recuerde a un José de la Borda, que se gastó parte de las riquezas extraídas a los cerros auríferos de Tasco en los deliciosos jardines de Cuernavaca que habían luego de encantar al alma trágica de Maximiliano; o a un Conde de Rul, constructor magnificente de una iglesia para sus mineros de Guanajuato, que podría servir en cualquier parte del mundo de hermosísima catedral.
Las casas que habitaban nuestros próceres coloniales son bien poca cosa al lado de los palacios de México o de Lima, cuyas puertas embellecían primores de arte e ilustraban las armas de añejas estirpes. El tren y el regalo de sus vidas tampoco iban más allá de la holgura tranquila en que vive cualquier persona de posibles. De sus descendientes, lograron conservar el patrimonio los que lo administraron con prudencia y parsimonia. Quienes excedieron los términos modestos en que habían vivido sus progenitores, comiendo como gran lujo tortilla con queso, para decirlo al modo pintoresco de don Nicolás Oreamuno, se arruinaron.
Para hacer cumplida justicia a los hombres de antaño, hay que agregar que si usaban del dinero parsimoniosamente, sin incurrir en las ostentaciones un poco cursis de los adinerados de ahora, no cabe duda que eran más generosos y que tenían un sentido de cooperación social más fuerte y mejor cultivado. Para convencerse de esto no tiene uno más que preguntarse a quiénes debe el país sus principales instituciones de beneficencia: casi todas ellas son de larga data y están fundadas sobre un legado y sobre el empeño y la caridad de hombres pertenecientes a la Costa Rica antigua. Los ricos de nuestros días, sólo por excepción, legan su nombre y su dinero a una obra de bien común. Los más viven indiferentes a las necesidades ajenas, y mueren preocupados con la idea de asegurarse que sus herederos reciban el capital, libre hasta de los impuestos que la ley destina a fines caritativos. Muy rara vez tienen un movimiento generoso. En cambio, nuestros viejos casi nunca se despedían de este mundo sin dejar siquiera un manda para ayuda de los pobres o para el mayor esplendor del culto religioso que había confortado sus almas en la vida y en la muerte.
Hay otro punto que no quisiéramos pasar por alto, y que consiste en el mal uso que nuestros ricos hacen del dinero. Vamos a hablar de eso, no para descubrir ese mal uso, que tal como huelga en estas líneas destinadas a ser leídas principalmente por costarricenses, sino para confirmar la verdad de la observación de Renan , esto es, de que "el mejoramiento material de los individuos, cuando no va acompañado del grado de educación correspondiente, está lejos de favorecer su mejoramiento moral". "El pueblo", dice aquel ilustre pensador, (y aquí agreguemos nosotros que pueblo vale decir toda gente ineducada) "es mucho menos capaz que las clases elevadas o ilustradas de resistir a la seducción de los placeres fáciles que no están libres de inconvenientes más que cuando uno está blasé de ellos. Para que el bienestar no desmoralice es precioso estar habituado a él; el hombre ineducado se echa a perder pronto en el placer, lo toma groseramente en serio no se aburre de él".
Excusándonos de suscribir a las consecuencias políticas que Renan sacaba de su observación, diremos resueltamente que la nuestra nos lleva a tenerla como verídica. Ya hemos visto que la clase adinerada de Costa Rica, con raras excepciones, se caracteriza por su falta de altruismo y absoluta incapacidad para la cooperación social. Pues bien, agreguemos que tan grande como su sordidez es su frivolidad, su necia complacencia en la ostentación de dinero, su mal gusto, sus malas maneras, y sus ridículas y vanidosas satisfacciones. Después de ver a estos ricos en la intimidad, después de oírles sus chácharas plagadas de chismes y superficialidades, en que no apunta una idea generosa ni un sentimiento decente, sino por milagro, después de sufrirles su desdeñosa incomprensión de todo lo que no sea pesos y centavos, hay que convenir necesariamente con el dictamen del filósofo francés. A estos hombres les sobra todo, solo les falta aquel requisito insustituible, aquel savoir vivre, que es bien distinto de lo que aquí entienden por esto, aquello que concede simpatía a las personas, distinción a los actos, autoridad a las palabras, y buen tono a las costumbres.
Nuestros ricos son amigos de viajar. Uno pensaría que esto pudiera darles alguna amplitud mental y mejor entendimiento de las cosas del mundo. Desgraciadamente no es así. Nuestros ricos van y vienen de Estados Unidos y de Europa y siguen siendo los mismos. Están atacados de un incurable provincialismo y de una falta de visión y simpatía y de curiosidad intelectual grandes. En sus viajes no ven sino lo externo, lo obvio, lo que complace su temperamento comodón y vanidoso; lo que habla al espíritu se les pasa desapercibido.
Algunos habrá que encuentren exagerado y hasta calumnioso el retrato que hemos trazado, pero salvando a unos cuantos de nuestros magnates, con ideales de trabajo y de progreso, estamos seguros de que la experiencia y observación de casi todos nuestros lectores concurren en este punto con las nuestras.
Hemos señalado el mal y nombrado el remedio: educación. Desde luego hay que convenir en que nuestras escuelas y colegios no están enteramente exentos de culpa a este respecto. Su labor educativa no ha sido todo lo vigilante y eficaz que era de desearse para contrarrestar el mal. A veces, hasta cabe dudar de que se hayan dado siquiera cuenta de él, tal es la indiferencia con que ven esta irrupción horrible de ramplonería, vulgaridad y desmoralización apoderarse poco a poco del país.
Despierten nuestros maestros ante el peligro que nos amenaza. No esperen oír la voz de rebato para hacerse cargo valientemente de su responsabilidad; entonces, cuando suene la campana o se encienda la almenara en congojas de alarma, ya será tarde. Despierten desde ahora. Cuiden, defiendan las costumbres de los jóvenes y los gustos, hoy solicitados más que por el libro o la conversación inteligente, por la bobería cinematográfica; cultiven en ellos la conciencia de los deberes patrióticos y el sentido altruista que ennoblece al individuo y hace grandes a los pueblos. Adoctrínenlos sobre todo en el amor de nuestro pasado para que les eche raíces el espíritu en la patria honesta, trabajadora y dueña de su destino que era la Costa Rica de antaño. Diríjanlos a la conquista del campo, que así ayudarán a desarrollar nuevas fuentes de riqueza y escaparán a la humillación de vivir gravitando sobre nuestras empobrecidas ciudades. Hay que enseñarles a cultivar la tierra, nuestra tierra. Cultivarla es la mejor manera de defenderla de la asechanza extraña.
Y con las cosas del espíritu hagan los maestros y hagamos todos otro tanto: cultivemos lo propio, defendamos nuestros ideales de vida, la sencillez de nuestras viejas costumbres, en vez de dejarnos imponer usos, cursilerías casi siempre, de otras partes. No es que queramos cerrarnos a todo lo extranjero solo porque es extranjero, aunque de ello pudiéramos salir beneficiados, pero sí discernir entre lo que conviene o no, entre los sustancial y lo frívolo. Examen, sentido crítico, es la cosa que más falta nos hace. No hay más que ver por el lado que van nuestros entusiasmos, digamos por caso, en literatura. ¿En qué se cifra generalmente nuestra admiración por las letras francesas? En lo peor que esa admirable literatura tiene que ofrecernos, en aquello precisamente que decía Ernest Renan: "sa basse presse, sa petite littérature, ses mauvais petits théatres dont le sot esprit, aussi peu français que possible, est le fait d'étrangers".
Tal vez habrá quien nos moteje de pedantes. Pero el mote no nos arredra ni disuade de decir con toda la vehemencia a nuestra disposición que no hay nada en la actualidad que logre irritarnos tanto como esta necia e inconducente admiración de nuestros frívolos afrancesados por toda suerte de futilezas anglicanas, como no sea el entusiasmo que suscitan entre nosotros las platitudes y chocarronerías que los mal informados toman como producto representativo de los Estados Unidos.
Reaccionemos animosamente contra todas estas cosas. No seamos provincianos, mas tampoco hagamos más el badaud ni en el boulevard ni en Broadway. Vayamos con ojos y mente abiertos por los caminos del mundo observando y aprovechando lo bueno de todas partes para volver luego a lo nuestro fortalecidos con el ejemplo de las serias disciplinas, de los arduos esfuerzos y de los ideales que constituyen la grandeza de esas y otras naciones. Sí, volvamos siempre a lo nuestro, estudiemos con amor nuestra historia y nuestra lengua, y seamos leales a nuestra ascendencia espiritual. Las piedras itinerarias del camino que se abre ante nosotros son Costa Rica, América, España.
***
El ambiente tico y los mitos tropicales, aquí.







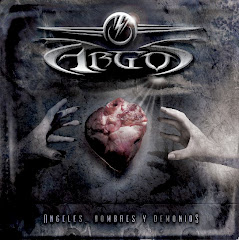









4 comentarios:
Un ensayo clásico. La EUNED publicó el año pasado una edición que reúne este este texto de Sancho, junto con el de un crítico contemporáneo de nuestras problemáticas socio-políticas y económicas, como es Luis Paulino Vargas. Su texto se llama "Costa Rica hoy, una sociedad en crisis (2001).
El libro se titual "Costa Rica. Dos visiones críticas".
Saludos
Querido JP Morales,
Definitivamente, esto sí que ha sido un detallazo, pues te pedí las referencias del texto y lo pusiste a disposición pública. Muchas gracias.
Con relación al mismo, ¿¡qué puedo decir?! ¿¡mucha con demasiada coincidencia?! En Costa Rica solo los polvazales no se devuelven, todo lo demás es posible, absolutamente todo.
Voy a leerlo por enésima vez, pues esa es una costumbre personal, y ya te comentaré.
De nuevo las gracias y por el momento: sin palabras.
Un abrazo,
Asterión: No sabía de esa edición. De hecho pasé a preguntar a una sucursal de la EUNED y no me supieron decir cuál es, pero pudo ser que no llevé bien el título, jeje. Ya veremos la próxima. Gracias por pasar y comentar.
Pulpe: De hecho la idea de subirlo publicamente me la diste vos con el texto de Yolanda. Como me dijiste en un comentario de esa entrada, hay que difundir estas ideas y los blogs son una buena manera. Voy a ver si sigo rescatando buenos ensayos nacionales para ir subiendo. Un abrazo para vos también. Gracias por pasar.
Excelente ensayo! me encantó lo de nuestros ancestros, los "hidalgos de gotera", terratenientes sencillos y laboriosos! y el concepto de la verdadera función educativa. Saludos
Publicar un comentario