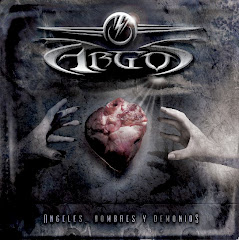Este texto lo mandé al Áncora, palanqueado por un profesor de la UNA que se ofreció a ayudarme a publicarlo, y fue rechazado por referirse a "un libro que salió hace ya tiempo"... en fin, a quien interese:

La literatura infantil suele ser relegada de los grandes círculos académicos por la creencia de que los únicos que pueden sacarle provecho son los niños. Más aún, se la considera algo así como un juego, como si fueran mentes infantiles las que la produjeran, y no personas de gran capacidad y preparación, en ocasiones los mismos académicos. Pienso en nombres como Carlos Rubio o Lara Ríos, y si vamos al pasado, Carlos Luis Sáenz y Carmen Lyra son ejemplos de suficiente peso como para llamar la atención de cualquiera. No obstante, también los menores han sorprendido en más de una ocasión al hermético mundo adulto, como fue el caso de Irene Guzmán Ferreto, que ganó el Primer Premio Embajada de España de Narrativa Infantil en el 2008, con su excelente novela Castillo Fantasía, al contar tan solo dieciséis años.
Así mismo, la fantasía es de inmediato asociada con esta literatura llamada “infantil”, tal vez porque en la vida adulta ya no hay espacio para lo que Todorov llamó lo maravilloso, o sea, esos mundos cuyas leyes naturales son diferentes a las del nuestro, por lo que permiten acontecimientos que, a nosotros, los lectores, nos parecen maravillosos. Curiosamente, lo fantástico, pensemos en Borges o en Cortázar, sí llama la atención de la gente “madura”, probablemente porque la irrupción de un hecho inexplicable en un mundo calcado al real no le resulta tan chocante.
En Costa Rica algo se ha hablado de la literatura fantástica nacional, pero no así de la maravillosa. Será porque se la considera infantil o no, no me interesa. Lo que me interesa es que hay una novela que, si bien tuvo su reconocimiento al ser publicada, con el tiempo ha ido cayendo en el olvido hasta convertirse en un objeto de colección para los bibliófilos que recorremos incansables las compraventas del país.
Luis Ricardo Rodríguez nació en San José en 1966. A los veinticinco años, un año después de egresar de la Facultad de Derecho de la UCR, publicó Aurenthal, una novela sobre dos niños que deben enfrentarse a la catástrofe ocasionada por un escritor frustrado que, en su afán por el éxito editorial, escribe una historia mediante fragmentos textuales extraídos de obras famosas. Las consecuencias: al extraer una cita y agregarla al nuevo texto, por un desequilibrio entre el tiempo literario y el real, la obra completa de un autor al azar desaparece de la historia y la memoria humanas.
Como lo hizo Michael Ende en La historia interminable doce años antes y como lo haría Cornelia Funke en la saga Mundo de tinta trece después, Rodríguez nos presenta una novela sobre novelas, o mejor dicho, sobre literatura. El mismo señor Howell, abuelo de uno de los protagonistas, lo sentencia casi al final del texto: “muchos libros tratan sobre historias y relatos. Pero si esta se escribiera alguna vez, sería lo contrario: un relato sobre libros”. Así, la obra se incluye en una tradición remontable hasta el mismísimo Quijote, la cual indaga en el propio terreno de la creación literaria. En la historia de Edgar Ardoni, el escritor frustrado que recurre a las obras consagradas para escribir la propia, se aprecia la experiencia de cualquier autor, quien en realidad recrea otros textos que ha leído en los que escribe. Es lo mismo que los niños, Steven y Gabriel, deben hacer para remediar el problema ocasionado por Ardoni: recurrir a todo su bagaje literario para escribir un nuevo texto.
La estructura de la novela muestra un proceso que, si bien no es único, no deja de sorprender y de resultar complejo. Tras el primer tercio de la novela, cuando los niños se disponen a continuar la historia que Ardoni dejó inconclusa, la obra comienza a alternar entre el relato de lo que hacen los niños y el que ellos mismos están escribiendo, de modo que el texto se vuelve dual y el lector asiste a la confluencia de ambas partes. Sin que la narración se vea truncada, los dos relatos se van desarrollando de modo que la lectura nunca pierde interés, y el lector se ve tan motivado a seguir la historia de los dos jóvenes como la de los héroes que ellos mismos están creando. Esta dualidad recuerda a la de La Historia Interminable, ya citada, donde Ende consigue el mismo efecto al mostrar tanto la historia de Bastián como la que Bastián lee.
La novela no solo resulta interesante de principio a fin, sino que, con el paso de las páginas, se convierte en un gran tributo a la lectura y a los libros, así como a la misma creación literaria. La frecuente mención de obras famosas de la literatura universal activa la curiosidad del lector, quien probablemente las buscará motivado por los personajes quienes, solapadamente, las recomiendan. Así, la obra termina siendo el inicio de una cadena literaria que se expandirá con cada nueva lectura. Y bien que la promoción de la lectura conviene mucho a una juventud como la nuestra, cada vez más alejada de este acto tan placentero y enriquecedor.
El complejo relato, que a pesar de serlo no llega a abrumar al lector de ninguna manera, evita la sobreestimación del lector infantil al que supuestamente se dirige la obra, lo que suma la ventaja de que así será atractiva para un público de cualquier edad. Las reflexiones sobre el equilibrio necesario entre el tiempo literario y el real son interesantes desde el punto de vista de la teoría literaria, así como las nociones de autor y narrador que el texto propone. Ya en un plano ético, la misión del escritor como un recreador de la realidad y un buscador de mundos posibles está también presente.
La literatura maravillosa infantil y juvenil, término que no acuño como definitivo ni mucho menos, es poco tomada en cuenta en nuestro medio y en cualquier otro, pero obras como Aurenthal llaman irresistiblemente la atención. Ojalá estas líneas sirvan para, además de crear interés por la novela, que su autor o su editorial nos den el gusto de una nueva edición, así como el de la publicación de su novela inédita.
Aquí, otra reseña del libro, desde otra óptica, para la variedad de criterios:
http://heredia-costarica.zonalibre.org/archives/2009/09/luis-ricardo-rodriguez-vargas.html
Citas de Rodríguez, Luis Ricardo.
Aurenthal. San José: Norma. 1991.